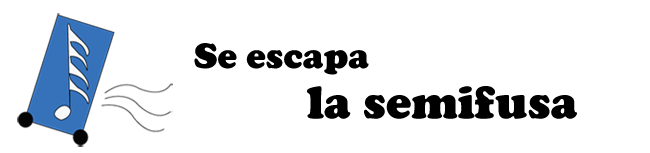>> Entrega de ficción. ¡Corta pero con sustancia!
Constituía un contradictorio placer el remar, exhausto, ante la mirada despreocupada de mi novia. Cansada de inquietarse, dejaba su ateísmo de lado para confiar el momento a su único dios: el novio. El sol relumbraba sobre mi frente. Mi torso desnudo ya no era sugerente. Rojo de cansancio, lastimado y frágil por el hambre, luchaba remo a remo contra un espacio sin referencias.
Cuando llegaba la hora de comer, mi novia saboreaba lentamente lo que yo le dejaba, mientras mi estómago se regocijaba con los banquetes que Néstor compartía con Telémaco en una vieja edición de la Odisea que había logrado sobrevivir a la caída. Mi imaginación me saciaba, pero más lo hacía el sacrificio redimido. Ella, por lo menos, comía.
Jamás hubiera creído que nuestros deseos de aventura concluirían en infortunios desesperantes. Pero nada importaba. Tenía todo calculado. Volábamos a 250 Km. por hora. A las siete, según ella le había preguntado al piloto, estábamos a la altura de Guadalajara. Ahora, luego del brusco descenso, eran las diez. Por lo que, si mis cálculos no me fallaban, andábamos a 750 Km. de Guadalajara, en dirección oeste -por la puesta del sol-. Y allá íbamos, al sol.
De todos modos no fue mi razón, sino sus palabras, las que me estimularon: “Ya fue, Juan, no remes más. Si nos morimos, lo hacemos juntos”. No es que no haya querido morirme junto a ella. Sinceramente ese era mi mayor sueño, pero quería que nuestro hijo tuviese una vida. Sentía que todavía no habíamos cumplido, además, nuestra misión en la Argentina. Por todo eso seguí remando.
Jamás hubiera creído que nuestros deseos de aventura concluirían en infortunios desesperantes. Pero nada importaba. Tenía todo calculado. Volábamos a 250 Km. por hora. A las siete, según ella le había preguntado al piloto, estábamos a la altura de Guadalajara. Ahora, luego del brusco descenso, eran las diez. Por lo que, si mis cálculos no me fallaban, andábamos a 750 Km. de Guadalajara, en dirección oeste -por la puesta del sol-. Y allá íbamos, al sol.
De todos modos no fue mi razón, sino sus palabras, las que me estimularon: “Ya fue, Juan, no remes más. Si nos morimos, lo hacemos juntos”. No es que no haya querido morirme junto a ella. Sinceramente ese era mi mayor sueño, pero quería que nuestro hijo tuviese una vida. Sentía que todavía no habíamos cumplido, además, nuestra misión en la Argentina. Por todo eso seguí remando.

Dos horas después –que se pasaron rápido gracias a un intenso debate entre mi novia y yo sobre la autodestrucción del capitalismo-, la noche cayó sobre nuestras cabezas. Una penetrante oscuridad apagó los horizontes de alrededor. No se veía nada y solo se oía el aleteo de algún tiburón a nuestro alrededor.
“En la aspiración hay más goce que en la consumación, escribió Shakespeare una vez”, le dije. “Yo no sé que fumeta se pegó, pero seguro que la espera compartida de un hijo es mejor que cualquier enamoramiento cualúnque, platónico, que no tiene razón de ser…”
“Tengo miedo, Juan. Frío y miedo”, suspiró mi mujer. En ese momento me sentí fuerte. Toda mi masculinidad junta se puso al servicio de un solo objetivo: protegerla. Me acerqué suavemente, le acaricié la cara, le comí la boca sin preguntar y, sin dejar de mirarla a los ojos, comencé a bajarle los pantalones. Por mi cabeza se iluminaron recuerdos de Chascomús. La carpa, el amor, la libertad. Cuatro años habían pasado. Desabroché su corpiño y, sintiendo como ella me bajaba los shorts de fútbol –los únicos que habían logrado resistir al accidente aéreo-, decidí que no me arrepentía de nada.
Nos encontrábamos en un mar abierto, pero la noche hacía de ese el sitio más íntimo y salvaje. Éramos los únicos seres racionales de aquella marea. La única escoria que podía superar los instintos y amar a pesar de cualquier adversidad. “Solo el amor logrará vencer las inquisiciones”, resonaba en mi asustada mente.
“Todavía me emocionan tus ojos. Todavía tengo esperanzas de cambiar el mundo con mis acciones. Si no soy el héroe de la Historia que quise ser, seré tu héroe. Y nuestra tragedia, esta anécdota”, le dije mientras le demostraba que, aún en las peores condiciones, todavía complementábamos.